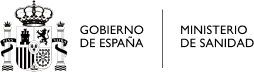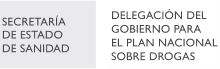Cuánto controlas de… pornografía
 No debemos olvidarnos de que, como adolescentes, estamos inmersos en pleno proceso de construcción de nuestra identidad, en un periodo de importantes transformaciones, entre las que se destaca el inicio de la actividad sexual. Una época en la que experimentamos cambios físicos, hormonales y emocionales que despiertan nuestra curiosidad sexual y nuestro deseo de aprender.
No debemos olvidarnos de que, como adolescentes, estamos inmersos en pleno proceso de construcción de nuestra identidad, en un periodo de importantes transformaciones, entre las que se destaca el inicio de la actividad sexual. Una época en la que experimentamos cambios físicos, hormonales y emocionales que despiertan nuestra curiosidad sexual y nuestro deseo de aprender.
Estamos en unas edades en las que es lógico que tengamos esa curiosidad natural por la sexualidad. Pero sentimos también que hay un cierto desequilibrio entre lo que empezamos a desear y las respuestas que encontramos en nuestro entorno, lo que nos lleva, en algunos casos, a iniciarnos en conductas sexuales de forma “furtiva”.
Por eso, es clave estar acompañados en este proceso de aprendizaje y conocimiento de nuestra identidad en construcción y saber muy bien cómo gestionar muchos de esos cambios o a quién recurrir para aprender adecuadamente. Nos referimos a una educación afectivo-sexual acorde a nuestras necesidades, que resuelva nuestras dudas con información completa y veraz, que dé respuesta a lo que hemos empezado a vivir y que nos acompañe en esos miedos e inseguridades que van surgiendo.
Es esencial un proceso de aprendizaje que nos guíe en el despertar de nuestra sexualidad, que dé respuestas a la curiosidad y al deseo de saber y experimentar al que está asociado este despertar. Gracias a ese aprendizaje podremos descubrir y disfrutar del placer de forma satisfactoria y responsable.
Pero la facilidad de acceso a la pornografía que nos ofrecen actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) —en momentos en los que estamos todavía en proceso de aprendizaje y maduración— puede llegar a reforzar su uso como fuente principal de información.
Las TIC nos ofrecen contenidos de diferente índole sexual en los que se muestran y describen actos de forma explícita, insinuaciones y contenido erótico con el fin de excitarnos. Una hipersexualización, con mucho más material pornográfico disponible que antes, donde casi todo se limitaba a las revistas y a las películas. Ahora las visualizaciones crecen navegando por internet en páginas de contenido explícito o en redes sociales, donde se nos muestran conductas sexualizadas, cuerpos medio desnudos y posturas y actitudes evocadoras.
Y como accedemos de forma habitual, lo hemos normalizado.
Se suman las plataformas de streaming y los sitios web especializados, en los que podemos llegar a navegar de manera gratuita y anónima, sin facilitar ningún dato personal, lo que potencia el acceso a contenidos no adecuados para nuestra edad, a los que llegamos muchas veces redirigidos desde redes sociales, anuncios o motores de búsqueda sin darnos cuenta y sin buscarlo.
Recibimos ese porno también a través del correo, del WhatsApp y de otras aplicaciones. O los videojuegos con imágenes provocadoras que volvemos a normalizar porque forman parte del entorno de juego. Un bombardeo continuo ante el que es difícil permanecer indiferente y no tomarlo como referentes a seguir.

Y en muchas ocasiones llegamos a ese tipo de contenido a edades muy tempranas. Según la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la edad media de acceso a la pornografía se está situando en los 8 años. Tanto que, para muchos, es nuestra primera aproximación a la sexualidad, lo que nos puede llevar a creer que lo que vemos en ese contenido pornográfico es lo estándar, lo usual. Con los riesgos que conlleva.
Ese consumo puede pasar de ser algo puntual o ligado a determinadas situaciones, a convertirse en algo preocupante ya que se puede convertir en nuestra fuente de información de referencia, en el modelo de aprendizaje de comportamientos y de la forma en la que debemos practicar nuestra sexualidad. O en ejemplo para nuestras relaciones afectivas… Y a ello pueden colaborar razones, como:
- Curiosidad y exploración sexual: la curiosidad sexual que sentimos en esta época vital y la necesidad de encontrar respuestas más allá de nuestros padres —cuya información sexual no consideramos legítima— nos puede llevar hasta la pornografía como ventana desde la que explorar la sexualidad.Con una accesibilidad que la satisface, pero que también puede derivar en un consumo excesivo y compulsivo.
- Falta de educación afectivo-sexual adecuada: es frecuente que desde los entornos educativos formales como la escuela o el hogar, la educación afectivo-sexual sea inexistente, insuficiente o inadecuada. Se trata de un tema difícil de afrontar desde estos ámbitos naturales de educación, en los que, tradicionalmente, cuesta aproximarse a la sexualidad por desconocimiento, inexperiencia o vergüenza al entenderlo como un tema tabú.Y es esa falta de acompañamiento en nuestro proceso de aprendizaje afectivo-sexual lo que puede hacer que recurramos a la pornografía y a las búsquedas online para intentar encontrar respuestas y aprender más sobre el sexo.Al convertirse en una pieza clave del aprendizaje, puede llegar a afectar a nuestra forma de relacionarnos y evidenciarse en ciertas conductas de riesgo o nocivas. Si desde la familia no nos hablan de estos temas, puede que busquemos la información fuera, llegando a referentes poco adecuados; por ejemplo, el que ofrece la pornografía, con un modelo muy masculinizado y violento de la sexualidad.
- Desarrollo emocional y cambios hormonales: pudiendo llegar a entender la pornografía como una vía de escape para lidiar con el estrés, la ansiedad o la confusión emocional de estos años.
- Presión de los amigos: la presión social y la influencia que ejercen nuestros amigos puede llegar a tener también un papel importante en nuestro consumo de pornografía. Podemos llegar a sentir la “obligatoriedad” de estar al tanto de ciertos contenidos para encajar y evitar sentirnos excluidos o estar al día en conversaciones y referencias relacionadas con el sexo y la sexualidad.
- Disponibilidad y accesibilidad: hoy en día la tenemos más a nuestro alcance que nunca, pudiendo ver contenidos explícitos en línea, sin restricciones ni la supervisión adecuada.
- Problemas de salud mental: podemos llegar a correr el riesgo de recurrir a la pornografía como una forma de lidiar con problemas subyacentes de salud mental, como la depresión, la ansiedad o la baja autoestima.Consumir porno nos ayuda a escapar (temporalmente) de nuestros problemas, algo que puede acabar llevándonos, si no sabemos controlarlo, a una dependencia emocional y una búsqueda compulsiva.
- Insatisfacción con nuestra vida sexual real: donde el consumo de porno puede acabar convirtiéndose en nuestra vía de escape.Puede que no tengamos ningún tipo de encuentro (aunque lo deseamos), que solo podamos optar por la autosatisfacción o que el sexo que vivimos con nuestra pareja o de forma esporádica, no sea cómo ansiamos… Todo ello nos llevaría a fantasear a través de la pornografía.
Eso sí, siempre debemos tener en cuenta que cada individuo es único y que las razones por las que llegamos a la pornografía pueden variar. Por ejemplo, algunos jóvenes pueden ser más vulnerables a su consumo por una combinación de factores personales, sociales y ambientales.




 Y en algunos casos, los más extremos, desarrollar comportamientos compulsivos similares a la adicción. Este consumo libera dopamina cada vez que vemos una imagen pornográfica (mil imágenes, mil “chutes” de dopamina, hasta llegar al atracón) pero, a diferencia de lo que ocurre en una relación sexual, el visionado de pornografía no guarda una relación directa con la supervivencia de la especie. De esta forma se descompensa el circuito de recompensa y nuestra capacidad de control, como cuando nos drogamos. Y eso nos lleva a consumir cada vez más para lograr mantener estable nuestro esquema de placer, con el impacto que tiene sobre nuestro bienestar general.
Y en algunos casos, los más extremos, desarrollar comportamientos compulsivos similares a la adicción. Este consumo libera dopamina cada vez que vemos una imagen pornográfica (mil imágenes, mil “chutes” de dopamina, hasta llegar al atracón) pero, a diferencia de lo que ocurre en una relación sexual, el visionado de pornografía no guarda una relación directa con la supervivencia de la especie. De esta forma se descompensa el circuito de recompensa y nuestra capacidad de control, como cuando nos drogamos. Y eso nos lleva a consumir cada vez más para lograr mantener estable nuestro esquema de placer, con el impacto que tiene sobre nuestro bienestar general. Experiencias que expondrían nuestra salud sexual y reproductiva a embarazos no deseados, a infecciones de transmisión sexual (ITS), o a poner en riesgo la integridad de las personas en esos juegos.
Experiencias que expondrían nuestra salud sexual y reproductiva a embarazos no deseados, a infecciones de transmisión sexual (ITS), o a poner en riesgo la integridad de las personas en esos juegos.